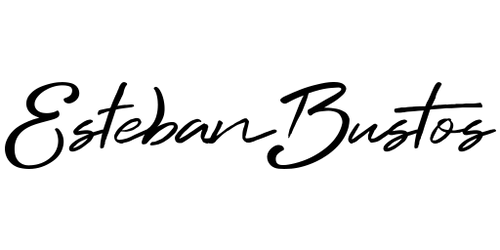Achachilas: entidades tutelares de los cerros y la continuidad mítica andina
Dentro de la cosmovisión andina, los Achachilas son entidades espirituales tutelares de los cerros y montañas, considerados ancestros protectores de las comunidades. El término achachila, que en aimara significa “abuelo”, refleja tanto la jerarquía espiritual como la conexión genealógica y simbólica entre los cerros sagrados y las personas que habitan en sus cercanías. Su presencia está especialmente documentada entre los pueblos aymaras, donde estas montañas-espíritus ejercen funciones de resguardo, provisión y castigo según se respete o se quiebre el principio de reciprocidad con los seres humanos.
Los Achachilas forman parte de un complejo sistema de sacralidad del paisaje, en el cual la geografía no es solo física, sino también espiritual. Las montañas más altas son llamadas apu achachila o jach’a achachila (“gran abuelo”), mientras que las de menor jerarquía son conocidas como jisk’a achachila o simplemente mallku, lo que implica “noble” o “señor”. Estas distinciones no solo responden a la altura de los cerros, sino también a su prestigio dentro del sistema de creencias. Los cerros están directamente relacionados con la fertilidad, la salud del ganado, la lluvia y la protección del territorio.

En este contexto, la geografía andina es interpretada a través de lo que algunos autores denominan “etnopercepción del paisaje”, donde cada accidente geográfico adquiere una identidad y agencia propia. La montaña no es solo un accidente del terreno, sino un ser vivo con voluntad y poder. Desde esta perspectiva, la continuidad cultural se manifiesta en las prácticas rituales contemporáneas, como las ofrendas (tinka) y los sacrificios ceremoniales orientados a los Achachilas, quienes son considerados dueños del agua, la tierra, las plantas y los animales.
El culto a los Achachilas se mantiene vigente mediante una serie de prácticas que refuerzan la reciprocidad: si los humanos entregan ofrendas adecuadas, los espíritus responden con fertilidad y protección; si no lo hacen, los Achachilas pueden castigar con sequías, heladas, pestes y desgracias. Esta lógica de intercambio simbólico es central para comprender la relación andina entre naturaleza y cultura. La sacralidad del cerro como “lugar de origen” (paqarina) refuerza la identidad colectiva y la pertenencia al ayllu, grupo social que se reconoce como descendiente de una misma montaña.

Finalmente, desde una mirada sincrética, las montañas continúan siendo objeto de culto incluso en contextos cristianos. Muchos cerros sagrados han sido asociados a santos patronos, lo que ha permitido la persistencia del culto a los Achachilas bajo nuevas formas religiosas. Este fenómeno da cuenta de la capacidad adaptativa de los pueblos andinos para mantener sus creencias dentro de marcos coloniales y modernos, sin abandonar su matriz espiritual originaria.
Si te gusta nuestro trabajo puedes adquirir alguna de nuestras obras acá!
Equipo🖌️:
Director: Esteban Luis Bustos Andrade
Artista Visual
Links o RRSS: https://EstebanBustos.com / www.instagram.com/EstebanLBustos
Historiadora: Carolina Ibarra Peña
Profesora de Historia y Magíster en Historia por la PUCV, doctoranda en Historia por la U de Valladolid
Links o RRSS: @_krolito
Diseño de Sonido: Neosonic Studio
Links o RRSS: @neosonic.cl
Producción: Myriam Quezada
-
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.

Referencias bibliográficas
-
Aldunate, C., Castro, V., & Varela, V. (2003). Antes del Inka y después del Inka: Paisajes culturales y sacralidad en la puna de Atacama, Chile. Boletín de Arqueología PUCP, (7), 9–26.
-
Altamirano Enciso, A. J. (2015). Wakanismo: el modelo del enfoque teórico andino. Arqueología y Sociedad, (30), 473–508.
-
Polia Meconi, M. (s.f.). El mundo al revés: Mitología y ritos sincretísticos del Viernes Santo en el Ande peruano. Pontificia Universidad Gregoriana.